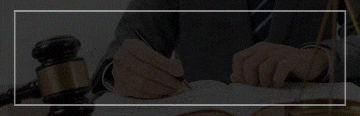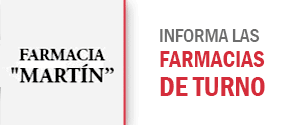Agua que no has de beber… ¿por qué la tiramos? (por José Pekins *)

José Perkins
Tuvimos suerte. Sí, suerte. Porque la mayor parte de las precipitaciones cayó sobre la cuenca del Paraná, donde cañadas y arroyos naturales todavía cumplen su función como drenajes naturales. Pero esa suerte no tapa la desidia, la falta de planificación y los negocios inmobiliarios truchos que transforman cada lluvia en tragedia. El agua no mata: mata la inoperancia.
Los daños en rutas y viviendas no son culpa del clima, sino de décadas de clientelismo, coimas, improvisación y desinterés. Es fácil echarle la culpa al “fenómeno natural”. Pero fenómenos como estos ocurrieron siempre. Basta mirar los jóvenes pero elocuentes registros de precipitaciones para comprobarlo.
Ya en tiempos de Roca —el presidente— se pensaba el país con una lógica de infraestructura, de drenaje y desarrollo a largo plazo. Hoy, en cambio, tenemos el Salado desbordado y un sistema natural que apenas sobrevive, porque el Estado está ausente. El país está detenido hace 70 años, y eso también se nota en cómo (no) gestionamos el agua.
Y tenemos otra suerte: que esto pasó cerca de la Capital. Si fuera en Formosa, como cuando se desbordó el Pilcomayo y la gente durmió sobre la ruta, nadie se enteraba. Si no está en las cámaras o en Facebook, “no pasó”.
Lo mismo vivimos en Pehuajó en 1987: el agua quedó cuatro años. Fue una experiencia dura, pero también una advertencia. Y sin embargo, no estamos preparados para si vuelve a ocurrir. A pesar de haberlo vivido, seguimos sin infraestructura, sin planificación y sin una visión a futuro.
O pensemos en Epecuén, cerca de Carhué: siete metros de agua sobre la plaza. ¿De dónde vino? Desde San Luis, por rebalse del Quinto y su recorrido por las lagunas encadenadas. Lo advertía Florentino Ameghino en su plan hídrico nacional, donde las curvas de nivel no solo drenaban, sino también conectaban regiones productivas con canales navegables.
Pero, claro, eso exige pensar en un país federal. Y eso incomoda.
Capital Federal, la cabeza del pulpo, concentra 17 millones de personas que no solo absorben recursos, sino también votos. Mientras en el interior contamos sufragios de a uno, en la urbe se contabilizan en colectivos o camiones de basura.
Nos domesticaron. Nos enseñaron a ser pobres, a correr detrás de la urgencia, a conformarnos con producir solo trigo, soja y maíz. Pensar más allá es peligroso.
¿Federalismo? ¿Desarrollo? ¿Abundancia? Mejor tirar el agua dulce al mar.
Porque acá es más fácil sembrar culpa que trabajar en serio. Llamar al campo “sector” en lugar de “motor” no fue inocente: lo estigmatiza, lo encierra, lo regula, lo exprime… para luego redireccionar la renta hacia esa gran ciudad que consume sin devolver.
Y así seguimos: tapando la tierra fértil con cemento, dejando que el agua nos pase por arriba, y soñando con un país que todavía no nos animamos a construir.
(*) José Perkins es productor agropecuario de Pehuajó.